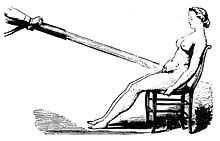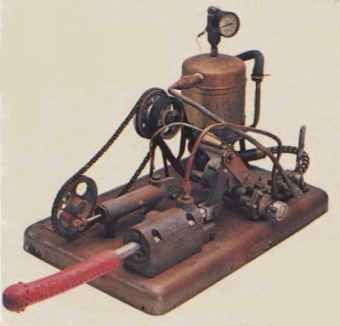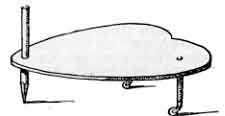Es difícil explicar como nacen las historias. Es mucho más fácil dar las gracias a los que te ayudan a crearlas. Gracias.
A veces aún me acuerdo de ella. Con los años, su imagen se
ha convertido en una presencia constante en mi memoria, una mancha en un
espejo, casi imperceptible pero imborrable. A veces su recuerdo me golpea con
la fuerza del dolor reciente. Faltaría a la verdad si dijese que su caso ha
llegado a obsesionarme. Es solo que ejerce un peso en mi corazón, que me
provoca inexplicables remordimientos pese a que estoy convencido de que hice
todo cuanto estaba en mi mano por ayudarla. Su recuerdo arrastra una profunda
sensación de fracaso. Durante algún
tiempo repasé las notas y los apuntes del expediente, esperando encontrar ese
detalle que pasé por alto, lo que fuera que desencadenó la desgracia. No lo
hay. Sigo revisando mis papeles a veces, solo que ya no busco lo que no vi:
ahora busco una explicación que le dé sentido a aquellos días terribles. Me
hago viejo, empiezo a pensar que simplemente enfoqué mal la investigación; el
autentico misterio de aquel caso era la propia Alma.
Entró por primera vez en mi despacho a principios de Octubre.
No recuerdo si ese día llovía o era una maravillosa tarde de otoño, ciertos detalles
ya han escapado de mi memoria. Sí recuerdo que la estaba esperando. Había
tenido la delicadeza de pedir cita previa, aunque sin especificar los detalles
que deseaba consultarme, algo que habitualmente no toleraba: me gustan las
situaciones claras. Investigué un poco: una mujer decentemente casada,
acomodada, pocos amigos y menos aficiones. Con estos datos creí imaginar la
razón de su consulta; en mi profesión, cuando una mujer casada pide cita a última
hora de la tarde siempre es por un asunto del corazón. Un marido infiel, algún
arreglo para lograr un divorcio, chantaje… Debo decir que me producían cierto
fastidio esos asuntos, pero el bolsillo manda y yo no podía permitirme el lujo
de rechazar a un cliente sin conocer el motivo de su consulta. Así que esperaba
con
Momo dormitando junto la estufa
encendida, el sillón de las visitas en su sitio y más fastidio que curiosidad.
Su entrada apenas me produjo impresión alguna. Momo levantó la cabeza y olisqueó el
aire con poco interés, regresando de inmediato a sus sueños, ignorando por
completo a nuestra visita. A primera vista parecía una mujer tan perfectamente
normal que nadie se hubiese fijado nunca en ella. Pertenecía a esa marea de
seres vulgares y anónimos que pasan por nuestro lado sin que reparemos en su
existencia. No era bonita ni fea, vestía un correcto y sencillo vestido gris y,
en contra a lo que solía ser habitual en este tipo de visitas, no llevaba velo
para ocultar su rostro. Un gesto muy dramático, muy habitual en las mujeres que
intentaban pasar desapercibidas; casi ninguna caía en la cuenta de qué llama
mucho más la atención una mujer velada entrando en casa de hombre soltero que
una dama discreta a cara descubierta.
Se sentó tras
quitarse el abrigo. Me pareció raro que se dejase los guantes, pero pronto ese
detalle dejó de llamarme la atención. Había algo mucho más extraño en la mujer
que ocupaba mi destartalado sillón. En un principio fui incapaz de identificar
de qué se trataba, era algo vago e indefinible… Resultaba imposible adivinar si
la habían arrastrado hasta allí los celos, el deseo de venganza o el miedo,
porque su expresión era hierática, inexpresiva de un modo antinatural. Tenía la sensación de
estar delante de una estatua y no de un ser humano. Era pálida, o tal vez
estaba pálida, como hecha de alabastro ligeramente rosado. Sus ojos destacaban
sobre su piel radiante porque eran dos manchas oscuras en un rostro que no
tenía nada que decir. Frente
a esa serenidad inmutable, me sentí repentinamente incomodo, fuera de lugar en
mi propia casa. No habló, sino que
esperó a que fuese yo el que iniciase la conversación. Durante unos segundos,
un silencio insoportable cristalizó entre nosotros y la atmosfera de la
habitación se volvió dura y fría hasta lo insoportable. Con la primera
impresión sentí una aversión visceral por mi invitada y decidí casi al momento
que no quería escucharla, que no iba a aceptar su caso por mucho que me pagara.
-Señorita Oliver, no tengo la costumbre de recibir clientes
en estas circunstancias. -Fui deliberadamente cortante con ella. Quería que se
marchase. La habría echado si hubiese estado en mi mano-. Me gusta saber qué
desean consultarme para poder saber a qué atenerme y no perder el tiempo.
Ella alzó los ojos solo un momento, ojos castaños como
tantísimos otros, y me miró un segundo tratando de sondearme. Después volvió a
bajar la mirada con el gesto de un gato acobardado.
- Yo no suelo actuar de este modo tan poco ortodoxo, señor
Alcázares –contestó. Su voz vaciló menos que su mirada-. Desgraciadamente,
sospecho que si le hubiese contado el motivo de mi visita no habría accedido a
recibirme.
-He tenido clientes muy peculiares, señora. No se me
sorprende con facilidad.
Ella no se inmutó, apenas cambio de expresión. Se limitó a
volver a contemplarme con aquella mirada fija y vacía.
-Estoy segura de ello, pero mi caso es especial… en un
sentido que apenas puedo explicar con palabras.
-Sería muy de agradecer que lo intentase, señora Oliver.
-Por favor, llámeme Alma. Lo hace todo el mundo. -Señaló una
pequeña lámpara situada a su espalda-. ¿Le importa?
-Adelante.
Encendió la lámpara y, sin mayores preámbulos, se quitó un
guante. La prenda desveló una mano femenina, de esas que no han tenido que
estropearse con las labores de la casa. Durante un momento me pregunté qué era
lo que pretendía. Lo averigüé muy pronto; la luz, atravesaba la carne de su
mano como si fuese seda roja, enredando huesos y venas. Necesité un largo
periodo de tiempo para recuperarme de la sorpresa y, por huir de la visión de
aquella mano traslucida, me fije en sus ojos. Fue un error; encontré en ellos una mirada
aterrorizada que ya había visto muchos años atrás en otro rostro. Una mirada
que intentaba olvidar.
-Señora -logré decir cuando recuperé el dominio de mi mismo-,
no veo cómo puedo ayudarla
-Sálveme -me rogó con el tono desesperado de los
desahuciados-. Se lo suplico, no puedo acudir a nadie más.
Me sentí abordado de un modo brutal. Aún trataba de
sobreponerme a lo que acababa de ver
-¿Qué la salve? Señora, no se está comportando de un modo
sensato. ¿Qué pretende que haga? No puedo ayudarla, ni siquiera sé por dónde
empezar. Esto es cosa de un médico. Yo
soy consultor legal.
A modo de respuesta, sacó un sobre de su bolso y me lo
extendió. La idea de tocarla me produjo escalofríos; evité rozarla y lo recogí
haciendo acopio de sangre fría. En su interior había varios pliegues de papel
rellenos con una letra pulcra y precisa que me era tremendamente familiar. Casi
no necesité ver la firma para saber quién había escrito aquello: no era la primera vez que mi amigo, el doctor Emilio
Casals, me enviaba clientes. Esta vez no podía estarle demasiado agradecido.
Fingí leer el informe sin demasiado interés y se lo devolví a su dueña.
-No sé por qué piensa que estos papeles pueden serme de
alguna utilidad.
-No los ha leído-me reprochó-. Ahí dice que estoy
perfectamente sana. No sufro un problema médico.
-Razón de más.
Aparece usted en mi casa sin dar explicaciones, me expone una situación
que escapa por completo a mi entendimiento y me pide, sin preámbulos ni
delicadeza, que la salve. No sé qué le ha contado el doctor Casals de mi
trabajo, pero estoy seguro de que esto supera mi pobre talento.
-No sé lo que me ocurre mejor que usted. Pierdo color, no
puedo decir que me deshago puesto que mi cuerpo conserva la consistencia; no me
siento enferma, no estoy débil. Y, sin embargo, temo acabar convirtiéndome en
un suspiro. No me pregunté por qué, pero sé que si no lo detengo terminaré por
desvanecerme. ¿Le parece poco motivo para solicitar ayuda?
-No he puesto en duda que la necesite, solo le he indicado
que yo no puedo prestársela. Su situación es trágica, eso ningún cristiano lo
negaría. Aun así, mis servicios suelen
estar dirigidos a situaciones muy concretas. ¿Sospecha que alguien le ha hecho
esto? ¿Un veneno tal vez? ¿Tiene usted enemigos? Con ese tipo de asuntos puedo
serle de alguna utilidad.
Alma negó con la cabeza.
-Soy una mujer insignificante.
-¿Y su marido?
En este punto mi visita se revolvió en su asiento. La vi
morderse los labios un segundo y tardó en responder. He vivido lo suficiente
para saber cuándo una mujer no quiere hablar abiertamente de su esposo.
-Él no tiene nada que ver; ni gana ni pierde si me ocurre
algo.
-Sentirá su perdida. Tal vez alguien trata de hacerle daño a
través de usted.
Alma negó con una sonrisa triste.
-En ese caso, alguien se estaría equivocando de parte a
parte.
-Entonces, déjemelo claro: ¿quiere que averigüe si alguien
le está haciendo a usted eso?
-No, estoy segura de que mi problema no es de este mundo. Lo
que quiero es que me ayude a detenerlo.
Llegados a este punto, mi incomodidad y mi desconcierto
habían superado en mucho mi deseo de ser amable.
-Pues vaya a ver a los gitanos, señora Oliver, o a un
sacerdote. Porque yo no puedo hacer nada por usted.
-Me llamo Alma. Y el doctor Casals se equivocó con usted. Me
dijo que era un caballero.
-Lo soy. Podría ofrecerle mis servicios a precio de oro y no
hacer absolutamente nada por usted. Me lo impiden la ética profesional y los escrúpulos.
No sé qué problema la ha llevado a su condición actual. Estoy siendo honesto.
No creo que pueda serle de alguna utilidad.
-¿Cómo puede saberlo si acaba de decir que no sabe lo que me
pasa? -preguntó poniéndose en pie.
Tengo que reconocer que no supe qué debía contestar. Ella
aprovechó mi desconcierto para ponerse el abrigo y salir de mi casa sin que yo
moviese un solo dedo para impedírselo.
Recuperar la soledad fue un alivio momentáneo. Después me di
cuenta de que había dejado sobre la mesa los folios de su informe médico, los
que apenas había fingido leer. Las
tardes de un soltero son largas, las de un pobre son más largas aún. Había
terminado con el periódico de la tarde, no tenía a donde ir y mis libros eran
ya mucho más que viejos conocidos. Miré a Momo;
mi perro me observó desde la alfombra, tan aburrido y desganado como yo. Lo
normal hubiese sido querer olvidarme de aquella mujer antinatural, pues su
recuerdo me producía escalofríos. Y, sin embargo, leí el informe médico; sin
sacar nada en claro de él, apenas un rato de distracción y algo de
desconcierto. Tiré los folios al interior de la estufa e invité a Momo a subir a mi regazo. Antes de
quedarme dormido, ya había resuelto olvidarme por completo de Alma y de su
transparencia escalofriante.